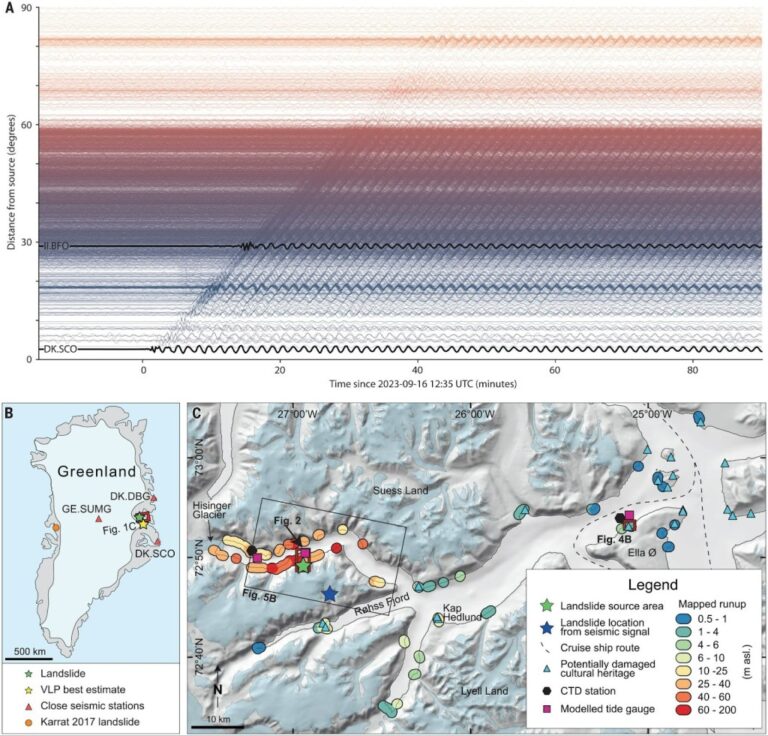En un grito que retumba desde los salones presidenciales de Caracas hasta las costas del Caribe, el presidente Nicolás Maduro elevó su voz este viernes directamente al corazón de la nación del norte, suplicando a los ciudadanos comunes de Estados Unidos que detengan la “mano enloquecida” que amenaza con desatar una tormenta de bombas y muerte sobre Sudamérica. Frente a un auditorio de juristas internacionales reunidos en la capital venezolana para repudiar el avance militar yanqui, el mandatario chavista, con el rostro endurecido por la urgencia, proclamó: “Es al pueblo de Estados Unidos a quien me dirijo en este momento: paren la mano enloquecida de quien ordena bombardear, matar y llevar una guerra a Sudamérica, al Caribe. Detengan la guerra, no a la guerra”. Transmitido en vivo por el canal estatal VTV, este llamado no fue un mero desahogo diplomático, sino un rugido desesperado contra el espectro de un conflicto que podría engullir al continente entero, dejando ríos de sangre en lugar de puentes de diálogo.
El telón de fondo de esta arenga desesperada se tiñe de hierro y combustible: apenas un día antes, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, había desvelado la Operación Southern Spear –o “Lanza del Sur”–, un despliegue colosal de fuerzas navales y aéreas en el mar Caribe, justificado por Washington como un ariete contra el narcotráfico que fluye desde Latinoamérica. Bajo el mando del Comando Sur, esta iniciativa, ordenada por el gobierno de Donald Trump, ha intensificado la presencia militar estadounidense desde agosto pasado, con buques de guerra surcando aguas cercanas a Venezuela y aviones de vigilancia zumbando como avispas sobre costas vulnerables. Maduro, sin aludir directamente al nombre de la operación, la pintó como una espada de Damocles suspendida sobre la región, evocando los fantasmas de invasiones pasadas que han dejado Libia en ruinas y Afganistán en cenizas eternas. “No más guerras interminables. No más guerras injustas”, martilleó, mientras sus palabras cortaban el aire cargado de tensión, recordando cómo estas “luchas” antidrogas han sido denunciadas por la ONU y gobiernos como el de Colombia como fachadas para ejecuciones extrajudiciales que siegan vidas de pescadores inocentes en alta mar.
Maduro, con la convicción de un profeta en el desierto, apostó por el alma pacifista del estadounidense promedio, ese que, según él, rechaza el ciclo vicioso de intervenciones imperiales. “La inmensa mayoría del pueblo estadounidense no quiere guerra en el mundo y menos quiere una guerra en América”, afirmó, urgiendo a sus compatriotas del norte a erigirse en guardianes estelares de la paz continental. En el encuentro de juristas, que reunió voces globales para trazar un plan de demandas internacionales contra esta escalada, el líder venezolano delineó una visión de solidaridad transfronteriza: un frente unido que eleve la soberanía por encima de los misiles y la justicia por encima de las sanciones. Venezuela, insistió, no es un blanco aislado; esta “ofensiva” apunta al corazón de toda América, amenazando con fracturar alianzas regionales y avivar fuegos que nadie podría apagar. Mientras el Pentágono debate en Washington una “variedad de opciones” contra el régimen chavista –desde presiones económicas hasta golpes quirúrgicos–, Maduro ha ordenado el despliegue de 200 mil militares en alerta, transformando calles y selvas en trincheras de resistencia, un eco siniestro de preparativos para una “lucha armada” que nadie desea, pero que el miedo hace inevitable.
La escena en Caracas bullía de indignación contenida: juristas de naciones lejanas, con carpetas repletas de tratados violados, aplaudían cada sílaba del presidente, mientras pantallas proyectaban mapas del Caribe salpicados de puntos rojos que marcan posiciones yanquis. Maduro, flanqueado por aliados diplomáticos, no ocultó su temor: esta no es una riña bilateral, sino una tragedia gestándose para el hemisferio, donde el narco –ese leviatán que Washington invoca como justificación– se nutre de la pobreza que sus propias políticas han exacerbado. Pidió acciones concretas: un plan global de demandas ante la ONU, campañas de denuncia que despierten conciencias dormidas y un clamor colectivo que obligue al Tío Sam a replegar sus garras. En privado, fuentes cercanas revelan que allegados al régimen susurran pánico ante las sombras de un Maduro “asustado con razón”, pero en público, el mandatario se yergue como baluarte, jurando que el pueblo venezolano responderá con la ferocidad de quien defiende su suelo sagrado.
Mientras el sol se hunde sobre el Ávila y las olas del Caribe chocan contra costas en vilo, el eco de Maduro resuena como un ultimátum al destino: detengan la guerra, o América arderá en un infierno evitable. Este llamado al pueblo de Estados Unidos, más allá de fronteras y banderas, trasciende la retórica para tocar la fibra de lo humano: el rechazo visceral a ver cómo drones y portaaviones convierten sueños de prosperidad en pesadillas de viudas y huérfanos. En las venas de dos naciones unidas por la geografía y divididas por el poder, late la posibilidad de un giro: que los ciudadanos del norte, hartos de guerras ajenas, levanten su voz contra la máquina que las perpetúa. Venezuela, con su petróleo y su orgullo herido, no caerá sola; arrastraría consigo el frágil equilibrio continental. Y en ese precipicio, la paz no es opción: es salvación.